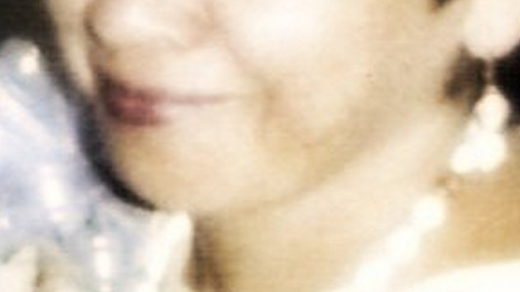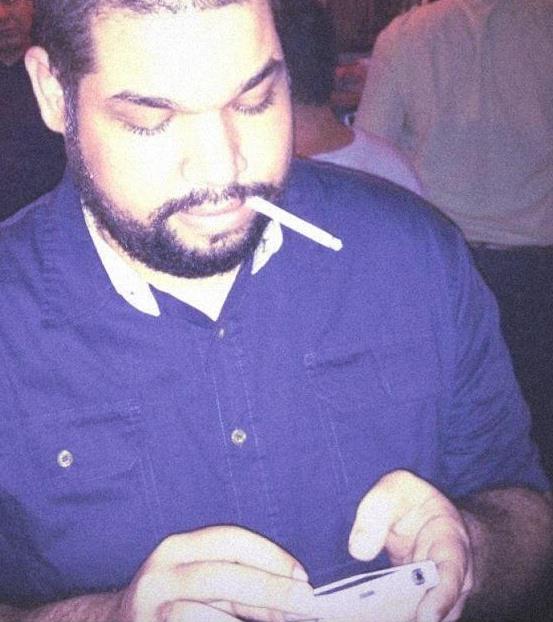El limo verde, el sucio gris de carretera, y el moho peleaban entre sí, cada vez ganando más superficie de aquel Mitsubishi Mirage del ’89. El color del compacto, blanco, ya era más bien un mensaje subliminal.
Fue mi carro de universitario. No de cuando fui a Mayagüez y la urbanización Mayagüez Terrace era el universo que albergaba mi fracaso. Sino, de cuando fui a la Central, y sobresalía (o pensaba yo que sobresalía) entre los estudiantes de SCI. Yo era el más conocido de los «sissies, el apodo grupal que se tenían entre si los estudiantes de sistemas de la Central.
El Mirage fue una de las muchas ayudas de mi hermana, que prácticamente me regalo el carro por mil pesos. Una de las muchas que me dio para que me animara a estudiar nuevamente. La otra fue una computadora, que todavía tengo por ahí tirada, donde aprendí, entre otras cosas, que el Internet es 85% pornografía y que no era necesario comprar música.
No sé adonde está el fuckin’ carro ahora. Pero recuerdo, que en él, me pareció ver la muerte a los ojos.
Me pareció interesante estar en una situación peligrosa, y me pregunto como serían las vidas de la gente que me rodea, si yo no existiera. No porque me dé miedo la muerte, sino porque tengo una leve impresión de que la vida de todos sería mejor. One less taker in the world.
Pero bueno, vamos al cuento:
Era una noche fría, de esas de «navidad». La comida de mi mama fue juzgada esa noche como inaceptable. No porque lo fuera, sino porque el carro de la hermana nos daba cierta latitud a la hora de la cena. El objetivo: Martin’s BBQ. Que en aquella época eran verdaderos cuchitriles, no como los de ahora que tienen aspecto de franquicia americana pero que igual cuchitriles son. Ojo: Que decir o pensar que Martin’s sea o no un cuchitril no tiene nada que ver con lo sabroso que cocinan.
No teníamos dinero, todos estábamos pelaos. Igual que ahora… pero de verdad.
Pero poco a poco salieron pesitos de a uno. De aquí. De allá. Yo aporté con el menudo ahorrado de la semana. El dinero brotó. Y de momento había de más. Había para un pollo completo, para un padrino de soda y también para leche y pan. Comeríamos pollo, papas, y batata. Y lo bajaríamos con refresco. Después de dos horas, comeríamos pan mojao en café con leche.
Aquella noche nos íbamos a atragantar.
Por la calle de los moteles, llegamos al Martin. Mi hermana se estaciona estratégicamente, donde no sea necesario esperar por que nadie se salga del medio para salir del parking. A mi me da una cosa mala, una mala impresión, me caminaba el dichoso gato negro por encima de la futura tumba. Le quiero decir a mi hermana que no se estacione aquí, que me da mala vibra. Que sé yo.
Pero no dije nada…
Mi primo se baja del asiento del pasajero, desde el asiento de atrás lo miro meterse en el BBQ, el cinturón que se joda. Miro la gente; hombres en su mayoría. Hay bastante gente para ser tan tarde, parece que las doñas en sus casas no han querido cocinar. Escaneo el lugar, alerta, con el instinto gritándome que tengo que tener cuidao. Y entonces los veo. Dos chamacos que no pueden tener 5 años más que yo. Un negro y un blanco. Flacos. Sentados en la base de la pared del Martin que mira a la calle de los moteles, la que no tiene ventanas. Una esquina obscura. Fumando cigarrillo. Los miré unos segundos a través del cristal trasero del Mitsubishi. «Estamos jodíos», pensé.
Pero no dije nada…
Al rato salió mi primo del Martin, pollo en mano y cambio también. Casi había llegado al carro cuando vi que los chamacos se levantaron. Yo sabía que venían hacia el carro. Quería decirle a mi primo que se metiera rápido. Que cerrara la puerta y le pusiera el lock.
Pero no dije nada…
El tiempo comenzó a detenerse. Cada segundo duraba más que el anterior. Se montó mi primo. El negro corrió a abrir la puerta que se cerraba pero no llegó a tiempo. El blanco anunció el asalto, «Bájate del carro, cabrón!». Y mi primo, con todo y que tenía las manos llenas le dio con el codo al lock. El negro le dio la vuelta al carro por el frente, las luces del Mirage le dieron en la cintura, donde llevaba la pistola. No quitó la mirada del interior del carro mientras daba la vuelta y se dirigía a la puerta del conductor.
El blanco pegó el cañón del revolver .38 al cristal del pasajero. «Bájense to’s, coño!». Mi primo, que se había puesto el pollo en la falda, levanto el lock y el blanco abrió la puerta, le quitó los billetes (eran tres pesos?… se me escapa el detalle) y se montó mientras sacaba herramientas (destornilladores?) de sus bolsillos.
«Puñeta!», pensé. Y comencé a abrir la puerta de atrás, de la derecha, para bajarme. Estaba descalzo.
El negro le abrió la puerta a mi hermana, mientras ella clamaba por su carro. Mi hermana se bajó, pero el negro dijo: «Quédate mamita, vente conmigo…»
El tiempo terminó de detenerse… Yo cerré la puerta, sin haber salido, sin decir nada.
No sé que pensé. Asumí que iba a morir, no hay héroes gorditos. Calculé como podría hacer el mayor daño. Quitarle el revolver al blanco, que estaba ya ocupado con el radio del carro, y pegarle un tiro al negro?
De seguro que me hubiesen matado. Pero no iba a dejar que se llevasen a mi hermana sin yo hacer nada.
Pero mi hermana siguió. Creo que el negro finalmente se dio cuenta de mi existencia cuando, finalmente, abrí la puerta y me bajé. Caminé dos pasos y el carro se dirigía ya a los moteles.
Mi primo, con el pollo en las manos, miraba a los chamacos alejarse. Estoy seguro, que en su mente, le daba las gracias a dios por no haber recibido un balazo, después de haberle cerrado la puerta en la cara a un carjacker.
Mi hermana se puso histérica, lloraba como vencida. Le habían robado el carro nuevo que con tanto sacrificio se había comprao. Coño no era para menos.
Yo?
Descalzo, uno a uno, fui donde todos los presentes en el Martin (testigos del robo?) pidiéndoles una peseta. Finalmente alguien me dio dos, llamé a mi madre. La puse tan tranquila como me fue posible. «Mai. Primero que nada, estamos todos bien. Segundo, llama a la policía que nos han robado el carro. Tercero, si Millo no está borracho dile que nos venga a buscar.»
Enganché, era la primera vez que le daba órdenes a mi madre. Ella cumplió. En minutos llegó mi padre, semi-borracho por supuesto. «Quédense aquí. Esperen a la policía. Deja ver que puedo hacer», me dijo. Se fue pitao. Al rato llego la patrulla, con dos empleados públicos adentro. Yo hablé con los guardias, les avisé que mi padre estaba semi-borracho y que había salido detrás de los pillos. No se inmutaron. Mi hermana habló con los guardias, llorosa aun.
Vino alguien a recogernos (el padre de mi primo?). Fuimos al cuartel, a hacer la querella. El robo tomó 30 segundos, la querella quince minutos (y todavía hay quien se pregunta que podemos hacer en contra de la criminalidad). Apareció el carro, de manera aparentemente milagrosa. No recuerdo si la faltaba algo, mas allá de la batería y el radio cassette. Comenté con mi hermana, ahora más tranquila, lo rápido que el carro apareció; y si ese suceso habría sido obra de mi padre y sus extrañas conexiones, o de la policía.
Finalmente llegamos a casa, hartos de una experiencia amarga. El pollo se quedó sin tocar en la mesa. Creo que se lo comió una tía esa misma noche. Aduciendo que, «Chacho! Esto no se puede perder!»
Me pregunto: No estaré tentando al destino poniéndome a escribir sucesos desagradables? Donde estarán esos chamacos? Mi padre los habrá encontrao? Estarán muertos? Por droga? Por pillos? Habrán echao pa’lante? Se arrepentirán ahora de lo que hicieron de jóvenes?
Pero la pregunta más importante es esta: Si me acordará de ellos, y los viera en la calle, y los reconociera, gastaría balas?
Releyendo esto en el 2022, puedo decir con completa certeza que no. No gastaría balas. No puedo pensar en razón alguna que me parezca valida como para dispararle a nadie.